El indigente trashumante
Este articulo forma parte de la Revista Inclusiva Relatos de Indigencia trashumante Número 3, Vol. I, 2007 la cual da muestra del extraordinario trabajo de la Dra. María Reyna Carretero Rangel y sus estudiantes en su curso de Migración Internacional impartido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM); y que además nos dan cuenta - como bien lo expresa Carretero en el prologo de su revista- de “Un tipo de experiencia humana y social, lejos de las nuevas épicas del desarrollo globalizado, a la que le hemos dado el nombre de indigencia trashumante”.
Conozcamos al indigente trashumante
Por María Reyna Carretero Rangel
Escondido en el espacio “vacío”,
el ser sin lugar,
habita lo inhabitable.
El lugar codiciado, el refugio anhelado,
Ahí no está él,
huye para no ser visto.
Fuga continua en su tiempo laberíntico,
en su laberinto de tiempo.
¿Cuándo llegaré? ¿A dónde llegaré?
El indigente trashumante es el espejo del siglo que amanece, y que refleja con total nitidez la indigencia ética generalizada de la sociedad actual. Es aquel que pasa a nuestro lado todos los días, buscando un sitio, un alimento, un Otro a quien hablar, a quien pedir. Cada vez son más, invaden las calles de las megalópolis contemporáneas. Han salido en tropel huyendo de sus lugares de origen, convertidos en verdaderos “llanos en llamas”: Chiapas, Darfur, Guatemala, Irak, Sierra Leona. Su lengua nativa escasamente les sirve, tendrán que silenciarla, luego olvidarla, para aprender aquella que les permita sobrevivir. Buscan con desesperación, y casi siempre en vano, “habitar” de algún modo en los márgenes, en los rincones inhabitables, de donde siempre son arrojados a vagar de nuevo, a iniciar incesantemente la partida, la errancia sin fin.
Nos enfrentamos así a la emergencia de un tipo de errancia que nos sumerge en una zona donde “el lenguaje se quiebra, donde un silencio, un espacio y una interrogación se abren en su interior, emerge una nueva dimensión de nuestra morada en el lenguaje” (Chambers; 1995, 66), que nos exige, como dice Said: “construir ese documento o expresión adecuada que tome en cuenta (...) la turbulencia indocumentada de los exiliados, los inmigrantes, las poblaciones itinerantes o cautivas sin tierra ni hogar (...) que excave los silencios, el universo de la memoria de los grupos itinerantes, que apenas sobreviven, los lugares de exclusión e invisibilidad, la clase de testimonio que no aparece en los informes” (Said; 2004, 8). (1)
Deambulando sin descanso, devorado por la incertidumbre y teniendo como expectativa sólo un horizonte hostil, el indigente trashumante recorre la tierra en calidad de expulsado, de desterrado. Parece recrear en su trashumancia sin fin, la maldición eterna del “judío errante” (2), esa figura de la mitología judeo-cristiana, destinada a “vagar sin cesar”, a “recorrer el mundo sin esperanza de descansar en paz.
Este tipo de trashumancia desborda la definición etimológica de “poner tierra de por medio”, que alude a un tipo de desplazamiento que mantiene los criterios de sentido, tanto en los lugares de partida como de recepción. Esta trashumancia deviene en una errancia sin fin, que evoca un movimiento “sin regreso, ni partida” claros; una especie de “migración que va más allá de las tierras conocidas; un tipo de empuje y aspiración” (Bachelard) que busca, sin necesariamente encontrar sentidos, referentes de identidad en un mundo cargado de múltiples y cambiantes realidades y significados (García Ponce: 1981).
Frente a este horizonte trashumante, ¿cómo pensar a la persona que ha tenido que escapar a otro lugar, o a la muerte, o más aún, aquella que no ha tenido un “lugar que olvidar” porque fue desenraizada desde su nacimiento, que no conoció a sus padres porque fue vendido o robado, que no tiene ni desea un espacio que añorar porque en él, sólo experimentó rechazo, que ha nacido y percibido su vida como “pasajera”, como desespacio y destiempo (citando a Eugenio Montejo)?; una vida que es en sí misma un “no lugar”, pura errancia sin fin.
Lejos del país, en la “oscura claridad” del exilio, hasta el mismo concepto de accidente geográfico se vuelve impreciso. Si Geografía significa dibujo de la Tierra, en tierra sin dibujo ¿qué será lo que se accidente? Sepamos que hay quien se enfrenta con extensiones sin estructura en la que no sólo no sabe orientarse sino en las que debería volverse a pensar que puede ser lo que orientación significa. Una palabra simétrica a la de destiempo de Wittelin fue a este respecto propuesta por Eugenio Montejo: desespacio. (3)
La errancia del indigente trashumante es opuesta a la experiencia de expansión espiritual de los antiguos “derviches”, en medio oriente, o de los “samanas o bikus” en la India, en la que la errancia es la más alta aspiración que puede anhelar un ser humano: la liberación. Y es también distinta de aquellas vagancias lúdicas y estéticas, ya tan famosas, del flâneur de Benjamin. En la errancia sin fin, la disolución del sentido, conjugada con la indigencia, como pérdida de bienes fundamentales para la vida, es la combinación que se integra bajo la idea de indigencia trashumante, la cual, paradójicamente, se gesta y deambula en las metrópolis contemporáneas.
La indigencia alude a miseria, estrechez, necesidad, pobreza materiales que, trasladadas al plano de los valores, se asocia con carencia de valor, a una incapacidad de ser gente, de decencia. Sin embargo, la indigencia en términos filosóficos y literarios puede ser considerada como un estado potencial de todos los seres, que no se circunscribe necesariamente a un contexto precario de exclusión o privación de bienes materiales mínimos o de pobreza extrema. Este vocablo alude a la llana condición humana de “incompletud” y necesidad de búsqueda de sentido que cada amanecer nos acosa. (4)
Se trata entonces, del reconocimiento de nuestra condición integral de necesidad, de falta fundante, original, que como nos dice Levinas, descubre una verdadera vida que es aspiración del otro cuyo deseo “no es como el pan que como, como el paisaje que contemplo, yo mismo y mí mismo, este yo, este otro. El deseo metafísico tiende hacia lo totalmente otro, hacia lo absolutamente otro. En el fondo del deseo comúnmente interpretado, se encontraría la necesidad, el deseo señalaría un ser indigente e incompleto o despojado de su grandeza pasada. Coincidiría con la conciencia de lo perdido” (Levinas; 2006a, 57).
En este escenario discurre la errancia del indigente trashumante con su “andar sin rumbo en medio de la hostilidad”, en medio de esa “nueva forma de desierto humano donde la soledad es total” (González Alcantud: 2005, 21); como lo refleja esa imagen del llano en llamas de Rulfo, donde el llano es un desierto donde la muerte toma el lugar principal, y donde, a diferencia de esas otras travesías, incluso diletantes, “(...) la errancia es un concepto que no conduce a ninguna espera, sólo a hallar azarosamente la iluminación en los intersticios de la significación, donde reside la autoctonía” (Idem).
La indigencia trashumante se muestra así como el rostro de la exclusión extrema que, como espejo, refleja la condición generalizada de muchas personas en las metrópolis. Dicha condición comparte los rasgos comunes a una experiencia de exilio: desarraigo y pérdida de horizontes temporales y espaciales, así como la transformación o anulación de expectativas laborales o de relaciones personales, búsqueda de memoria y olvido, entre otros. Sin embargo, como el exilio, no es experimentada de igual manera por todos los que la sufren. El destino que a uno le espera en “tierra extraña”, muchas veces está determinado por ese desarraigo que ya se padecía antes en el lugar de origen. Así no es igual la experiencia de un exiliado político “tras el derrocamiento de un gobierno que el profesional que sale de su país a la búsqueda de un espacio vital; ni es lo mismo quien huye hastiado de la violencia bélica que quien tiene que escapar para salvar su vida, taloneado por los escuadrones de la muerte” (Martín-Baró; 1988, 3).
Queda claro que los nombres de las experiencias del exilio y la indigencia trashumante tienen que ver con la manera como se organizan la temporalidad y especialidad internas. La propia memoria toma sentidos distintos en cada una de tales configuraciones. Se trata entonces de una geografía cualitativa, en la que el espacio y el tiempo es “heterogéneo y no se vive como simple prolongación de lo anteriormente vivido. Para describir el espacio de ese mundo inesperado habría que considerar sus límites, su contenido, su sentido. ¿Cómo se lo representa, cómo nos lo presentan los exiliados? Como frialdad, oscuridad, inanidad y en contradicción, como amontonamiento, congestión, vacío” (Solanes; 1993; 99).
De ahí que a cada experiencia corresponda una geografía cualitativa interior distinta, que expresa, a su vez, una forma de la memoria que recoge esa condición de exilio nombrada de distintos modos, pero que refleja un mismo rasgo presente en distintos lugares y épocas. Nos referimos, entonces, a ese tipo de rechazo social y humano que expulsa a las personas, objeto de su ejercicio, hacia un horizonte incierto, al generar una verdadera disrupción en la orientación temporal y espacial que sirve para organizar la experiencia de instalación y apropiación del mundo. Esta geografía cualitativa, a la manera de un fractal, toma múltiples formas y distintos nombres:
El rasgo más distintivo de la socialidad humana no es, sin embargo, la amplitud alcanzada en ella por el repertorio de rechazos, ni tampoco el refinamiento que se ha sabido encontrar para sancionarlos. Hay una forma de rechazo, el exilio, que, muy curiosamente, es visto como especialmente significativo de la condición humana tanto por aquellos que rechazan como por los rechazados. El exiliado es el paradigma del hombre (...) ¿No debería hacerse comenzar toda antropología por un estudio sobre el exilio? (Ibid, 18).
La modulación del “poner tierra de por medio” puede aplicarse a la propia etimología del exilio. Su definición derivada del latín exsiliare, saltar afuera, ha sido primordialmente referida a la dimensión espacial, pero también al tiempo en términos de “ausencia prolongada del propio país, impuesta por la fuerza de autoridad” (Ibid, 54). Con base en ello podemos ver que la pérdida de coordenadas temporales y espaciales adquiere diversos nombres y contenidos, según las lenguas, los puntos de vista y los momentos históricos. Pero lo cierto es que ninguna nominación puede abarcar en su totalidad el sentimiento de transformación que “el afectado no puede dejar de reconocer pero que se resiste a sufrir pasivamente (...) ¿Cómo entonces llamar a este ausente por la ausencia arrastrado hasta tan cerca de la muerte?” (Idem).
La condición de indigencia trashumante puede abrir una discusión ética de varios tipos pero no pueden dejarse de lado, algunos alcances provenientes de la filosofía académica. En estos términos y de manera muy acotada recordamos que cualquier hombre puede considerarse como aquella “totalidad concreta” de la que nos hablaba Heidegger. Sin embargo, el indigente trashumante no responde más al famoso Dasein, el “ser ahí”, o “ser en el mundo” que se “encuentra “a sí mismo” en lo que hace, usa, espera o evita en aquellas cosas que están a su alcance, y que le conciernen” (Ser y tiempo). No, las condiciones concretas de su vida y de sus variadas formas de exilio lo han convertido en un ser sin lugar; (5) en ese Invisible que no queremos ver, pero que aparece como sombra de nuestros temores y aprensiones: “Es la víctima directa de las crisis económicas o políticas olvidadas, de las epidemias, de los conflictos armados” (Médicos sin fronteras; 2006).
Como figuras de un pesebre urbano, habitan los parques o las ruinas romanas, como si hubiesen sido hechos a propósito, para servir de cuevas, los túneles, las bóvedas, los grandes espacios vacíos y cubiertos (Pace; 2006, 69).
El ser ahí, como recordamos, alude a la tarea de vivir en un contexto concreto al que somos arrojados y el cual, junto a nuestras decisiones, compone nuestro “ser en el mundo”: un mundo “dado” como totalidad significativa colectiva. Esta condición de seres arrojados a un mundo que nos llena de sentido es diferente a la de la indigencia trashumante, ya que ésta se alimenta precisamente de la expulsión como norma y, por tanto, de la disolución de la misma condición existencial de “estar” en algún lugar (aquí, allí, allá), que ratificara su presencia en el cosmos (para parafrasear la clásica imagen de Scheler). (6) Esta forma de convertir al hombre en nadie, dentro de todos (Das Man), rehuye el mirarlo y mirarnos como somos de veras, “de carne y hueso” (Unamuno), como “seres-en-el-tiempo”. Para devolverlo y devolvernos a ese reino denunciado por Levinas, Buber (7) y Xirau (8) que es el de los “seres para la muerte”. Esto no es mera exquisitez de filosofía abstracta. Se trata de una pura realidad que es condición de vida y de muerte para ese ser sin lugar e invisibilizado en el espejo de las alteridades que componen el sentido del mundo y de la vida social:
Barrios y barrios de casuchas amontonadas unas sobre otras en las laderas de las montañas, atronándose con su música, envenenándose de amor al prójimo, compitiendo las ansias de matar con la furia reproductora (...) A los doce años un niño de las comunas es como quien dice un viejo: le queda tan poquito de vida (...) Ya habrá matado a alguno y lo van a matar (Vallejo; 2006, 40).
Por ello, no nos cansaremos de repetir que tal imposibilidad de “estar” no se funda en la emergencia de un sentido alterno de rebeldía o resistencia; o de un ser arrojado al mundo para encontrar su lugar vital y cotidiano. (9) Se funda en un ser arrojado del mundo que representa una suerte de doble expulsión. Es decir, se es arrojado a un mundo dado, del cual, ya sea inmediata o posteriormente, será uno también desalojado, excluido. El “ser ahí” deja de serlo para convertirse en un ser sin lugar, sin morada, y en donde, como lo haría “cualquier otro”, se vive y actúa en el aislamiento de un “ser para la muerte” (10): en la inmediatez, sin tiempo ni espacio para reflexionar en otras posibilidades, en otros sentidos, que no sea la búsqueda misma, la huída sin fin.
El indigente trashumante ya no se interroga sobre su ser (¿Quién soy?), sino sobre su lugar (¿Dónde estoy?). Ya que su principal preocupación como arrojado y excluido es el espacio que ya no es más “homogéneo ni totalizable”, sino que ha devenido “divisible, plegable, catastrófico”. Por ello nunca termina de delimitar su universo: construye territorios, lenguas y obras con linderos fluidos que incesantemente le cuestionan la solidez del lugar. Su interminable tarea de colocación lo hace un extraviado permanente: “Un viajero en una noche de huidizo fin. Tiene el sentido del peligro, de la pérdida que representa el pseudo-objeto que lo atrae, pero no puede dejar de arriesgarse en el mismo momento en que toma distancia de aquél” (Kristeva; 2006, 16).
Es así que en la indigencia trashumante los adjetivos de arrojado y extraviado desplazan ese lugar principal del sujeto y el verbo que conecta a una persona como ser que se apropia del mundo y de sí mismo. Emerge, por el contrario, un ser sin lugar, sin brújula ni territorio donde colocarse. Como nos relata una crónica: “Yo no elegí nada, no tenía la más mínima idea de dónde iba a parar. Un lugar u otro era lo mismo. ¡Lo importante era salvar la vida!” (Pace; 2006, 76).
Después de semanas de peregrinaje, llegó a Costa de Marfil y se dirigió a la sede de la ONU, que lo llevó a uno de sus campos de refugiados en Nigeria. Ya no corría riesgo de muerte, pero llevaba vida de pájaro enjaulado. Ebar resistió dos años, luego escapó y atravesó el Sahara, escondido en un camión, para llegar hasta Argel. Allí encontró un marinero a quien le contó su historia. Era un buen hombre y lo ayudó a embarcarse como clandestino en un barco que se dirigía a Estambul. No tenía un centavo ni conocía a nadie. Se la arreglaba para sobrevivir, cuando un día, mientras caminaba por un mercado, entre los puestos de carne, encontró un grupo de muchachos africanos que le propusieron partir con ellos a Italia (Ibid, 28).
El no habitar, es el rasgo primordial del indigente trashumante. Pero no tener una habitación, no habitar es no sólo no poder quedarse, “vivir en”; sino también es no poder cuidar libremente el terruño. “El rasgo fundamental de esta habitación es este cuidado o cultivo (...) Habitar la tierra implica no solamente la tierra sino también el cielo, a los mortales y a los inmortales (...) Nuestra permanencia es una ‘habitación’, presencia cultivadora de tierras y de tierras vigilante. ‘Soy; más, estoy, respiro’.” (Xirau; 1985, 88-89) (11). De ahí que la imposibilidad de vivir, habitar, cultivar la propia experiencia signifique un extravío sólo compensado con la “idea de que existe otro lugar alcanzable, donde el futuro posible ya ocurre” (Pace; 2006, 46-47).
La imposibilidad del indigente trashumante es “quedarse” “permanecer”, ni siquiera para sí mismo. Es una imposibilidad de lo que Ramón Xirau, llama “estar”, y que se expresa en “estar en ‘presencia’ constante hacia nosotros mismos ―y los otros, y el mundo” (Xirau; 1985, 88). Su vida y su experiencia interna devienen en un peregrinaje sin paraderos de descanso ni puertas abiertas a una morada, más que la que internamente se va desdibujando, con sus parajes abandonados; un peregrinaje lleno de señales que sólo marcan salidas, rutas de evacuación inciertas para las que sólo queda emigrar, viajar, caminar, recorrer, andar.
La experiencia de la indigencia trashumante se configura como errancia sin fin, como ambulantaje por el laberinto urbano que deviene así en espacio y movimiento interior de las personas afectadas. En ella se entrelazan la memoria y el olvido, combinando en su vaivén realidades ausentes y presentes, paraísos perdidos y horizontes de expectativas. La memoria y el olvido en tales términos son formas de un despliegue de la experiencia que puede ser laberintoso y recargado.
El rito que celebra la memoria, ese viaje al centro de ella misma, implica un largo peregrinar por un camino sinuoso que acechan múltiples peligros. El camino es el del laberinto. Está lleno de relieves y recovecos, de salidas falsas, de Minotauros. Es un rodeo por las palabras durante el ritual, durante ese primigenio acto de la creación de un mundo que se ha extinguido, que ya no existe como Principio y que, tal vez, no fue como ahora desearíamos recordarlo (Margarita León: 2004, 17).
El péndulo de la memoria en la indigencia trashumante oscila entre el recuerdo y el olvido. En el caso del primero, la casa se conforma como la rememoración de ese lugar cálido y hospitalario; ese lugar que puede devenir en el punto de comienzo, como señala Said: “Los comienzos son provisorios; acciones, decisiones y elecciones históricamente situadas, no cosificadas, momentos intemporales previos a la agencia humana (...) Los comienzos también se relacionan con actos de continuación (o de giro y desvío) y no con una suerte o necesidad predestinada” (Mitchel; 2006, 161), (12) desde donde somos arrojados al mundo:
Llevábamos meses muy largos lejos de nuestra casa y de nuestra ciudad, pero el olfato y el paladar, de la comida que nos enviaban, nos daban el mismo consuelo que una carta (Muñoz Molina: 2002, 13).
A su vez, el olvido deviene en una condición de sobrevivencia para allanar el camino, alisar las sinuosidades de una vida que se vuelve una carga; para habitar el nuevo espacio, la nueva morada. Así, el lugar del comienzo, el hogar, se difumina, se va olvidando al proyectar la mirada hacia delante, hacia un horizonte lleno de peligros pero también de promesas.
Por otro lado, no hay duda que en muchas ocasiones el indigente trashumante se integra al nuevo contexto para probar otros puntos de comienzo. Sin embargo, en otras, el arrastre desorganizado de este espacio anterior, su presentización simultánea con la nueva morada, convoca una intersección de caminos sin señales: alimentación de destiempos y desespacios para los que no hay brújula ni ritmo temporal. Se pierden así los sentidos profundos: rostro indigente de la experiencia interna que no tiene referente alguno para recoger las huellas y con ello volver a recrear una morada, una casa habitable. Es quedar disperso y perdido en el laberinto, como nos lo transmite el lamento proveniente de una vida cotidiana que sólo quiere asentar su condición.
Vivir en él, en el pasado, qué más quisiera yo. Pero ya no sabe uno dónde vive, ni en qué ciudad ni en qué tiempo, ni siquiera está uno seguro de que sea la suya esa casa a la que vuelve al final de la tarde con la sensación de estar importunando, aunque se haya marchado muy temprano, sin saber tampoco muy bien adónde, o para qué, en busca de qué tarea que le permita creerse de nuevo ocupado en algo útil, necesario (Muñoz Molina: 2002, 21).
Con estos entrelazamientos de voces que nos habitan con ausencias y presencias podemos ver, entonces que la memoria también es el vaivén del silencio y de la palabra, de lo que se dice y se calla. Es recuperar y perder la escena primaria, el verbo: “Sarah, Sarah, ¿Con qué comienza el mundo? ¿Con la palabra? ¿Con la mirada?” (Jabés). (13)
NOTAS
(1) Citado en Bhabha; 2006, 25-26.
(2) El origen de la figura del “judío errante” se encuentra en la mitología cristiana que narra la leyenda del zapatero que “echó de un empujón a Cristo del quicio de su puerta, cuando se detuvo allí a descansar camino del Calvario, diciéndole: “Sal cuanto antes; ¿por qué te detienes”. Cristo le respondió: “Yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva”. La leyenda se extendió de tal modo, que el “judío errante” ha sido el protagonista de cuentos, novelas y películas, tomando distintos nombres. Entre los más famosos, están “El judío errante” de Eugenio Sue, y “El inmortal”, de Jorge Luis Borges. Existe otra versión hebrea que otorga el origen a Samer o Samar, judío condenado a vagar por haber fundido el becerro de oro en tiempo de Moisés. También existe otra leyenda muy famosa de marineros llamada El holandés errante, donde el protagonista Bernard Fokke es condenado por sus pecados a vagar eternamente en su barco desde el cabo de Buena Esperanza hasta el extremo sur de América. Esta leyenda inspiró de igual manera novelas y óperas como la de Wagner: Der Fliegende Holländer.
(3) Eugenio Montejo en conferencia sobre Antropología del exilio, dictada en el Departamento de Salud Mental de la Universidad de Valencia, 17 de noviembre de 1986, citado en Solanes; 1993, 133.
(4) (...) Cala tu miseria / sondéala, conoce sus más escondidas cavernas./ Aceita los engranajes de tu miseria,/ ponla en tu camino, ábrete paso con ella / y en cada puerta golpea /con los blancos cartílagos de tu miseria... (Álvaro Mutis; Grieta matinal)
(5) A pesar de que en el discurso de las ciencias sociales ha casi desaparecido el tema del ser, lo cierto es que tanto el énfasis en las formas culturales de constitución de la existencia humana como las transformaciones actuales en las formas de vivir obligan a una revisión sobre su pertinencia. Como hemos querido dejar claro desde el principio, se trata, sobretodo, de algunos aspectos de la vida contemporánea y sus variadas maneras de constituir la experiencia. Por lo que en este trabajo no hablamos del ser ontológico, sino del ser humano concreto; de la persona de “carne y hueso” (Unamuno). Cfr. Ramón Xirau; 1985.
(6) Nos referimos a El puesto del hombre en el cosmos, con que tituló su libro en 1938, editado al español en Buenos Aires por la editorial Lozada.
(7) En su negación a una filosofía que sólo habla del ser solipsista que, como tal, sólo es para la muerte. Cfr. Obra general.
(8) Nos dice Ramón Xirau, “el Das Man, todos y nadie, es pura irresponsabilidad y pura forma de evitar vernos como somos de veras; en esencia, se trata de no considerarnos mortales: “uno se muere pero por lo pronto yo no”, en (Xirau; 1985, 58-59).
(9) Esta condición es diferente a la “negación de toda orilla" de Maqroll, El Gaviero de la novela de Álvaro Mutis, cuyo rasgo principal es la errancia, porque no siente pertenecer a ningún lugar. En este caso, comparte con el indigente trashumante la errancia sin fin como búsqueda de sentido, pero no así la condición de expulsado y arrojado, en Mutis; 1990.
(10) En el sufismo (la dimensión mística del Islam) y el hinduísmo, el “sin lugar”, al igual que la errancia e indigencia tienen una connotación positiva. El poeta sufí Mevlana Yelaludin Rumi (1207, Afganistán) habla del “lugar sin lugar” como una práctica espiritual de habitar el espacio sin límites, y que va unido a la acción de desaparecer fundiéndose con el no espacio y el no tiempo que es la eternidad, la trascendencia. Asimismo, cuando hablamos aquí del ser invisibilizado, como indiferencia y exclusión; para el sufismo, por el contrario, volverse invisible es una aspiración espiritual: desaparecer, como parte del “morir antes de morir”. Al respecto Rumi nos dice: “... Vierto vino hasta que me convierta en un errante de mí mismo, pues en la personalidad y la existencia sólo he sentido fatiga...”, en Yelal Al-Din Rumi (1997), Poemas Sufíes, Madrid, Hiperión, p. 48.
(11) En esta definición de “habitar”, Xirau toma alguna influencia del texto Construir, habitar, pensar (1981) de Heidegger, en Xirau; 1985.
(13) Edmond Jabés, citado en Jacques Derrida, La escritura y la diferencia, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 95.


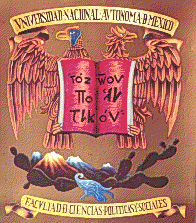

No hay comentarios:
Publicar un comentario